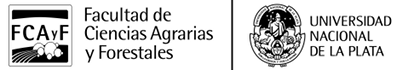La Fisiología vegetal tiene algo que decir
Se recorrieron las instalaciones del INFIVE y se charló con su Director.
Un poco de historia institucional
En la Universidad Nacional de La Plata, las cátedras de Fisiología Vegetal de las entonces Facultades de Agronomía y de Ciencias Naturales, se fusionaron en 1967 para crear el Instituto de Fisiología Vegetal, primero del país dedicado a esta disciplina.
El actual Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) es una Unidad de Investigación que depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad Nacional de La Plata, se crea en 1982 con el Programa de Investigación en Fisiología Vegetal (PRINFIVE) y en 1999 se homologa como Unidad Ejecutora. En el 2009, asume como Director el Dr. Juan José Guiamet. Desde la Unidad de Comunicación Institucional (UCI) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales se dialogó con él con el objetivo de acercar a la comunidad las acciones que desde este Instituto vienen desarrollándose.
Cómo es el perfil de su actual Director
El Dr. Juan José Guiamet (J.J.G.) es Ingeniero Agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario y Doctor en Botánica por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos. Es Investigador del CONICET y docente de la materia Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Naturales.
¿Cómo sería la vida en nuestro planeta sin plantas? comentó en un recorrido por el predio del INFIVE Juan José Guiamet y agregó “por ejemplo, nuestros alimentos son plantas o animales alimentados con plantas, incluso el hecho de que uno utilice un chaleco de lana forma parte de un proceso en que intervienen vegetales, ya que esa lana es del cordero y el cordero comía plantas. Como también la gran mayoría de las cosas que nos rodean provienen de las plantas: mobiliarios, medicamentos y otra infinidad de cosas provienen de vegetales”.
UCI - Entonces, ¿qué es la fisiología vegetal?
J.J.G- En sentido amplio te diría que es una ciencia que estudia el funcionamiento de las plantas: por ejemplo, cómo intercambian energía con el ambiente, cómo absorben agua y minerales, cómo regulan su crecimiento, de qué manera coordinan la actividad de sus distintas partes, etc. También estudia los mecanismos que controlan el desarrollo: si uno ve las flores de una especie a simple vista son todas idénticas, tienen la misma cantidad de pétalos, en la misma posición, del mismo color. Obviamente que hay un grado de control de la regulación del desarrollo muy grande, y ese es un tema que con la irrupción de la biología molecular en fisiología vegetal retomó mucha importancia.
Con el transcurso del tiempo nuestra disciplina ha cambiado muchísimo. En relación con la ecología, en el sentido de que se estudia cómo funcionan las plantas y ellas no crecen aisladamente sino que siempre están interactuando con otros organismos. Y en el extremo de lo más “simple”, la biología molecular está haciendo aportes muy importantes. La fisiología vegetal se ha transformado en una disciplina compleja en la que se requieren diferentes especialistas: la vida es un fenómeno que se puede estudiar en distintos niveles de organización, uno puede ir a un bosque y estudiar las distintas especies que lo componen y sus interacciones, o centrarse en el estudio de un órgano, una hoja por ejemplo, o simplemente se pueden aislar células y estudiar cómo funcionan. Por lo tanto, cada uno de estos niveles de organización requiere conocimientos especializados, nosotros en este momento estamos en una situación en la que pretendemos integrar todo ese tipo de aproximaciones para tener una mejor comprensión de cómo funcionan las plantas. Y en última instancia, en el marco de un Instituto fuertemente ligado a la agronomía, deberíamos recordar que las plantas que nos interesan crecen en el campo y que la manera en la que crecen (por ejemplo, la distancia entre plantas) altera su desarrollo. Son cosas que debemos tener en cuenta.
UCI- Si la fisiología vegetal es todo lo que acabas de desarrollar, ¿en qué trabaja el INFIVE?
J.J.G- A grandes rasgos las seis líneas más importantes en las que estamos trabajando son las siguientes:
- Fisiología y aspectos bioquímicos de la tolerancia a estreses bióticos y abióticos, que aborda fundamentalmente el estrés por déficit hídrico, oxidativo y estreses por enfermedades y pestes.
- Interacción de plantas con microorganismos , en esta línea es importante el estudio de interacciones entre plantas y patógenos, y otras interacciones benéficas, como las que se establecen entre las raíces con hongos no patogénicos (es decir, que no enferman a las plantas), y que aumentan la superficie del sistema radical, permitiendo mejorar la exploración del suelo por nutrientes y otros recursos..
- Procesos fundamentales del desarrollo, es una línea donde se estudian bases celulares y moleculares del desarrollo, es decir los cambios cualitativos en una planta en el curso de su vida, por ejemplo, las plantas nacen sin flores, las flores aparecen después, eso es un evento de desarrollo.
- Ecofisiología de cereales, que aborda cómo funcionan las plantas en un contexto ecológico, por ejemplo en una comunidad. En esta línea estudiamos básicamente trigo y maíz, y aquí el enfoque no es molecular sino más bien integrador, sin intentar necesariamente asignar funciones a moléculas o genes. Por ejemplo hay un grupo estudiando la fotosíntesis de las partes verdes de las espigas de trigo y, como resultado de estos estudios se han publicado muy buenas estimaciones de cuánto contribuye la fotosíntesis de las mismas espigas al rendimiento en trigo.
- Estudios fisiológico de especies forestales, donde se estudia tolerancia a la inundación en salicáceas, fundamentalmente álamo, un tema importante porque estas especies se están plantando en el Delta del río Paraná donde las inundaciones son frecuentes. También hay una línea que estudia aspectos de la fisiología de especies nativas del bosque misionero tendiente a desarrollar estrategias de manejo, que permitan el aprovechamiento de esas especies nativas como recurso maderero.
- Poscosecha de hortalizas, este grupo está estudiando problemas de la poscosecha con la idea de desarrollar estrategias para mantener la duración en la estantería de los productos frutihortícolas por más tiempo.
UCI- ¿Qué le aporta el INFIVE al público en general?
J.J.G- La forma tradicional en que el INFIVE transfiere a la comunidad sus resultados es a través de la difusión de conocimientos que apuntan a mejorar el manejo de los cultivos y los programas de mejoramiento genético.
La otra manera de transferir que venimos desarrollando desde hace ya algunos años es la divulgación a la sociedad, sobre todo aquélla parte de la sociedad que no tiene relación directa con el sector agropecuario. En ese sentido ha habido varias iniciativas, alguna de ellas internacionales. Hemos participado por ejemplo del Día Mundial de Fascinación de las Plantas que se dedica a tratar de que la sociedad conozca cuál es el papel que ellas tienen en la vida del hombre.
También nos involucramos en iniciativas fomentadas por el CONICET La Plata, entre ellas, charlas a escuelas primarias de diferentes sectores socioeconómicos y visitas de éstas al Instituto. Otra actividades, que financió el CONICET, consistieron en series de encuentros con estudiantes secundarios en los que se problematizó el tema de la soja transgénica y los agroquímicos, entre otras temáticas.
Estamos tratando de llevar adelante cada vez más actividades de divulgación, que hasta el momento han contado con una gran participación, y fueron muy satisfactorias.
UCI- ¿Cómo publican los trabajos científicos?
J.J.G- En la medida que el tema lo amerite y que sea posible por la naturaleza de los datos, se trata de publicar en revistas internacionales que poseen mayor índice de impacto, y le dan más visibilidad al trabajo publicado . Desde el punto de vista de la carrera de cada uno y desde los institutos, publicar en revistas internacionales con gran distribución tiene la ventaja adicional de que abre la posibilidad de establecer colaboraciones con otros grupos de investigación. Obviamente también hay temáticas de impacto local que tiene sentido que se publiquen en revistas nacionales.
UCI- Y a futuro, ¿qué proyecta el INFIVE?
J.J.G- En las tres áreas de cultivos de algunas de las líneas de investigación que antes comenté que son hortícolas, extensivos, y forestales, sobre todo en las dos últimas, es interesante desarrollar una aproximación que vaya de la ecofisología del cultivo a las moléculas y viceversa, porque creo que nos da una impronta específica, y porque esa integración puede potenciar nuestros trabajos. En forestales tenemos una gran relación con el INTA lo que nos da una garantía de que lo que estamos haciendo interesa a un actor importante del sector público. En cultivos extensivos también colaboramos con el INTA y otras líneas se generaron por la identificación de vacíos en el conocimiento. En relación al sector hortícola, desde hace unos años nos relacionamos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Cinturón Hortícola, a través del Docente Ricardo Andreau, y también participamos de charlas con productores, lo que nos permitió identificar problemas relevantes de los cultivos de la zona que nosotros podemos encarar desde la fisiología vegetal.
Para mí la fuerza motriz de la investigación se potencia cuando las ideas se generan socialmente, fortaleciéndose con la interacción y el diálogo con otros. Es esencial propiciar el intercambio de ideas para poner en marcha el proceso de investigación, y esto es parte del compromiso del Instituto con la sociedad toda.